Hace ya unas semanas, en uno de esos encuentros entre amigos que se reúnen consuetudinariamente en esos espacios sociales donde se habla de lo humano y lo divino y que pasado el susto de la pandemia comienzan a retomar su rutina, uno de los presentes se ufanaba de su dominio de las calles y los barrios de la ciudad de La Habana. Él, en su condición de inmigrante había atesorado vivencias suficientes que superaban a las de muchos de los allí presentes.
Sus palabras, dichas a todo pulmón, desataron más de una polémica y hasta convirtieron en asunto de segunda importancia el tema del momento: el equipo de pelota que iría al Clásico Mundial. También dieron pie a más de un comentario de esos que el amigo Manuel Guerrero suele llamar “de gente muy complicada” y que a veces hacen aflorar las bajas pasiones de los seres humanos.
Una cosa sí era cierta: el hombre había herido el amor propio de muchos de los presentes que son naturales de La Habana al mil por ciento; y entre ellos me incluyo. Y para defender ese honor se podía y se puede apelar a cualquier recurso. En mi caso personal lo recurrente fue apelar a la memoria y viajar en el tiempo.
No voy a negar que en mi viaje de introspección recordé las frases iniciales de la novela Cien años de soledad; solo que en vez del hielo mi abuelo paterno me llevó a conocer la ciudad y no estaba ante el pelotón de fusilamiento; me había refugiado en la tranquilidad de mi portal y disfrutaba de una taza de café previa a encender el último tabaco del día.
Recién había cumplido los diez años y mis padres como primera muestra de confianza para probar “mi fundamento” me permitieron ir solo a casa de mi abuelo paterno en la habanera barriada de Lawton. No era un viaje complicado: tomaba la ruta 74 en su primera parada y me bajaba en la última y después caminaba las cuatro cuadras que separaban la cabecera de la guagua con su casa. Nada más sencillo.
Nunca olvido que en el momento de subir a la guagua mi padre le dijo al chofer que por favor me dejara en la calle antes de entrar al paradero, es decir una cuadra más allá de la parada final. El hombre, sin pensarlo dos veces, me aconsejó sentarme en el asiento más cercano al suyo. El ómnibus era marca Leyland y en aquel entonces el costo del pasaje era de cinco centavos o un medio. Era sábado al mediodía, lo recuerdo perfectamente pues mis padres recién habían llegado de cumplir la media jornada laboral que se ejecutaba ese día.
Al nivel de mis compañeros de juego yo era todo un héroe: había ido sin compañía de adultos más allá de los límites del barrio; unos límites que llegaban hasta las aceras que rodeaban la heladería Coppelia.
A nivel personal había disfrutado del viaje, pero me sentía como pescado en tarima escuchando a las personas orientarse entre sí mientras duró el viaje. No sabía que era la Calzada del Cerro ni dónde estaba. Ignoraba que había una calle llamada Lacret y otra que respondía al nombre de Porvenir.
Fuera de las calles Línea, Calzada, G, L y 23 sabía de la existencia de la calle Galiano por el hecho de haber acompañado a mi madre a las colas de las tiendas de esa populosa avenida. Más allá de Fin de Siglo, Flogar, La Época o el Ten Cent la ciudad se reducía a mi barrio o las dos calles cercanas a la casa de mis abuelos.
Ignoraba que La Habana era mucho más y sería mi abuelo, el viejo Chiquilian, quien me introduciría en sus calles y barrios; unas veces caminando y otras veces conociendo las rutas de guaguas que te llevaban a ellos.
Así descubrí que podía ir caminando desde mi casa a la casa de algunos primos que vivían en el barrio de Cayo Hueso. Solo debía subir por la calle L —que en ese entonces era de doble circulación— y en la Universidad bajar por Neptuno hasta Infanta y casi había llegado. Sencillo. Mi abuelo me condujo siguiendo el recorrido de la ruta 27. Es decir, subir por la calle J hasta bordear el hospital Calixto García, bajar después por un costado de la Universidad y tomar la calle San Rafael hasta la calle Infanta, cruzarla y dos calles más abajo estaba a un costado del Parque Trillo. Había llegado.
Pero conocer la ciudad implicaba, en ese entonces, saber hacer combinaciones de guaguas para llegar a un destino X desde su casa, la mía o la de algún pariente o conocido. Así aprendí a llegar al barrio de la Víbora viajando lo mismo en la ruta 37, en la 68 o en la ruta 2; y después combinar con otras para llegar a su casa.
Si quería ir a caminar o conocer el embarcadero de la lanchita de Regla, lo sensato era que tomara la ruta 27 o la 82. Las podía coger en la parada de la calle Línea. También podía viajar en la ruta 57, pero esa era más complicada pues me dejaba en la zona de la muralla; lo que me llevó a saber cómo llegar a la Terminal de Trenes y a la casita de Martí.
Como provengo de una familia grande —extendida por la cantidad de parientes con diversos grados de consanguinidad y afinidad— aprendí a llegar a los barrios de Jacomino, del Diezmero y San Francisco de Paula, y Párraga. Bien usando la ruta 10 y haciendo un cambio en la Virgen del Camino y abordar allí la ruta 7; evitando dormirme o dejar pasar la parada para llegar a los primeros; y tomar la ruta 2 desde el comienzo al fin de su viaje.
Para ir a Marianao, a Pogolotti en específico, debía usar los servicios de la 2 o 28 y hacer trasbordo en la Liga contra la Ceguera; o esperar la 90 en Línea y 18 que me dejaba a un par de calles de mi destino.
Y hablando de guaguas, recuerdo que en más de una oportunidad me crucé con un personaje pintoresco de la ciudad que se sabía de memoria todas las rutas de guaguas, sus recorridos y el nombre de sus paraderos; algo que me daba envidia.
Mi abuelo, en su afán de que no me perdiera en la ciudad, me convirtió en todo un avezado infante de sus calles. En más de una oportunidad caminamos desde su casa en Lawton hasta la mía en El Vedado, siempre tomando un camino distinto. Solo que no era lineal y para hacerlo divertido me señalaba puntos de referencias para que a futuro supiera orientarme.
Fue así como tuve la oportunidad de crear mentalmente un mapa de muchos lugares de la ciudad. Lugares de los que no sabía su existencia y calles cuyas historias me fascinaban. Chiquilian, que había nacido en Santiago de Cuba en el año 1906, había sido desde joven camionero y en un comienzo hacía la ruta Santiago Habana hasta que se estableció en la ciudad y como buen camionero sabía como acortar distancias para llegar a su destino.
Aquellas tandas de “infantería citadina”, que ocurrían las mañanas de domingo cuando me quedaba en su casa, implicaban que siempre visitaba a algún conocido, así que mientras él saludaba y tomaba café yo podía descansar las piernas y reponer energías. Y no olvido que ante mis protestas siempre decía “… ¿y qué va ha hacer el día que no haya guaguas o si te coge la hora de la confronta en la calle?… caminar es la solución ante esos eventos…”; y volvíamos al camino.
Y no le faltaba razón al abuelo. Más de una vez me encontré en medio de la madrugada esperando una guagua para regresar a mi casa desde lugares lejanos. Digamos que en una oportunidad caminé desde Guanabacoa hasta El Vedado y en otra desde Jaimanitas hasta el mismo destino; hubo otras caminatas, pero están son las más significativas pues involucraban historias amorosas.
Han pasado treinta y cinco años desde la última caminata que hice con mi abuelo. Fue la más corta que recuerdo. Me invitó a comer al restaurante El Cochinito, que era su favorito en la ciudad y tuvo dos deferencias conmigo: me invitó a una cerveza y me ofreció uno de sus tabacos. Sentados cerca de la entrada se atrevió a hacer un comentario premonitorio “… si un día no existen muchas de estas rutas de guaguas, tú sabrás como ir de un lugar a otro lo mismo a pie que haciendo combinaciones de ellas”. Creo que intuyó que un día muchas de esas rutas que circulaban por la ciudad dejarían de existir. Y la vida le ha dado la razón.
Como buen padre intenté transmitir a mis hijos esa confianza para recorrer y conocer la ciudad; pero ellos son de otro tiempo. Las calles aparecen reflejadas en un mapa digital que consultan en su teléfono, las guaguas que circulan en la ciudad tienen otras numeraciones, hacen distintos recorridos —algunos cercanos al que conocí originalmente— muchas se quedan en las calles o avenidas principales y sus recorridos también están señalados en el sistema GPS que han instalado como aplicación válida y que consultan una y otra vez.
No lo lamento, solo que cuando salimos a visitar a conocidos y parientes desde mi asiento de copiloto les muestro la ruta, el camino más expedito para llegar a nuestro destino. En ese momento siento la presencia de mi abuelo y me atrevo a contar una historia sobre cierto edificio que alguna vez vi en su esplendor y hoy no existe o está en ruinas.
Sin ellos saberlos le voy aportando datos a su mapa personal de la ciudad; esa que desde el asiento de una guagua alguna vez conocí evitando dormirme para llegar a mi destino.

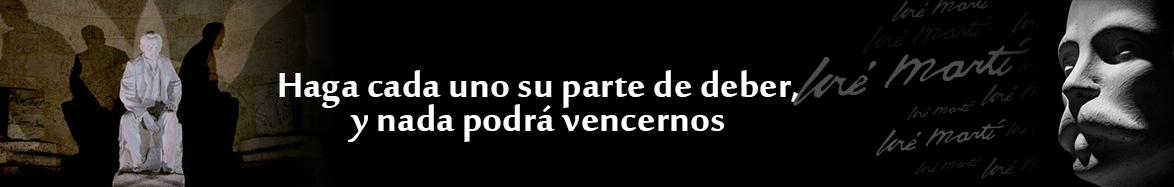



Deje un comentario