El Amazonas, con su cortejo tributario, configura un enorme continente pardo enclavado en el centro de América. En los largos meses lluviosos, todos los cursos de agua aumentan su caudal en tal forma que esta invade la selva convirtiéndola en morada de animales acuáticos o aéreos. Sólo en las tierras, estas que, como manchas emergen de la sabana parda de las aguas, se pueden refugiar las bestias terrestres. El caimán, la piraña o el canero son los nuevos peligrosos huéspedes de la Tronda, reemplazando al tigrilla, al yaguareté o al pecarí en la tarea de impedir al ser humano sentar sus reales sobre la maraña.
Desde la lejana época en que las huestes de Orellana, angustiadas y hambrientas, posaron su vista en ese mar barroso y lo siguieron en improvisados navíos hacia el mar, se han hecho miles de conjeturas sobre el exacto lugar donde nace el gigante. Mucho tiempo se consideró al Marañón como el verdadero nacimiento del río, pero la moderna investigación geográfica ha derivado sus investigaciones hacia el otro poderoso tributario, el Ucallaly, y siguiendo pacientemente sus márgenes, desmembrándolo en afluentes cada vez más pequeños, se llegó a un diminuto lago, que, en la cima de los Andes, da nacimiento al Apurimac, arroyo cantarín primero, poderosa voz de la montaña posteriormente, justificando entonces su nombre, ya que en quechua, apurimac significa el gran aullador. Allí nace el Amazonas.
Pero, ¿quién se acuerda aquí de los límpidos torrentes de montaña?. ¿Aquí donde el río alcanzó su definitiva categoría de coloso y su silencio enorme aumenta el misterio de la noche de la selva? Estamos en San Pablo, una colonia de enfermos del mal de Hansen que el gobierno peruano sostiene en los confines de su territorio y nosotros utilizamos como base de operaciones para entrar en el corazón del bosque.
En todas las imágenes de la selva, ya sean los paraísos policromos de Hudson o aquellas de sombríos tonos de José E. Rivera, se subestima al más pequeño y más terrible de los enemigos, el mosquito. AI caer la tarde, una nube cambiante flota en el agua de los ríos y se arroja sobre cuanto ser viviente pase por allí. Es mucho más peligrosa entrara la selva sin un mosquitero que sin un arma. Las fieras carniceras difícilmente ataquen al hombre, no todas las "cochas" que hay que vadear están habitadas por caimanes o pirañas, ni los ofidios se arrojaran sobre el viajero para inocularle el veneno o ahogarlo en un abrazo de muerte: pero los mosquitos atacaran. Lo picaran inexorablemente en todo el cuerpo dejándole, a cambio de la sangre que se llevan, fastidiosas ronchas y, una que otra vez, el virus de la fiebre amarilla o más frecuentemente, el parásito productor del paludismo.
Hay que descender siempre a lo pequeño para ver al enemigo. Otro, invisible y poderoso, es el Anchylostorna, un parásito cuyas larvas se introducen perforando la piel desnuda de las gentes descalzas y luego de un viaje por todo el organismo, se instalan en el tubo digestivo, provocando, con las continuas extracciones de sangre, anemias muy serias que padecen casi todos los habitantes de la zona, en mayor o menor escala. Caminamos por la selva, siguiendo el flexuoso [sic] trazo de un sendero indígena, rumbo alas chozas de los Yaguas, aborígenes de la región. El monte es enorme y sobrecogedor, sus ruidos y sus silencios, sus surcos de agua oscura o la gota limpia que se desprende de una hoja, todas sus contradicciones tan bien orquestadas, reducen al caminante hasta convertirlo en un punto en algo sin magnitud, ni pensamiento propio. Para escapar al influjo poderoso hay que fijar la vista en el amplio y sudoroso cuello del guía o en las huellas esbozadas en el piso del bosque que indican la presencia del hombre y recuerda la fuerza de la comunidad que lo respalda. Cuando toda la ropa se ha pegado sobre el cuerpo y varios manantiales resbalan por nuestras cabezas abajo, llegamos al caserío. Un corto número de chozas construidas sobre estacas, en un claro de la selva y un matorral de yucas, que constituye la base alimenticia de estos indios, son sus riquezas: efímeras riquezas que deben ser abandonadas cuando las lluvias hinchen las venas de la selva y el agua los empuje hacia las tierras altas, con la cosecha de yucas y frutos de palmera que los harán subsistir.

Durante el día, los yaguas viven en casas abiertas con techo de palma y una plataforma que los aleja de la humedad del suelo, pero al caer la noche, la plaga de mosquitos es más fuerte que sus cueros estoicos y el aceite de repugnante olor con que se untan el cuerpo, y deben refugiarse en unas cabañas de hoja de palmera, a las que cierran herméticamente con una puerta del mismo material. Las horas que dure la oscuridad permanecen encerrados en el refugio todos los integrantes de la tribu, para quienes, la promiscuidad en que transcurren no tiene efectos molestos sobre su sensibilidad, ya que las reglas morales por las que nos regimos no significan nada en su mundo tribal. Me asome a la puerta de la choza y un olor repugnante de untos extraños y cuerpos sudorosos me repelió enseguida.
La vida de esta gente se reduce a seguir mansamente las órdenes que la naturaleza da por intermedio de las lluvias.
En esa época invernal comen la yuca y las patatas recolectadas en verano y salen con sus canoas de tronco a pescar entre la maraña de la selva. Es curioso verlos: una inmovilidad vigilante a la que nada turba yen la diestra el pequeño arpón levantado; el agua oscura no deja ver nada, de pronto, un movimiento brusco y el arpón se hunde en ella, se agita el agua un momento y luego se ve solo la diminuta boya que este se lleva en un extremo, unida a la varilla por un hilo de uno o dos metros de largo. Los fuertes golpes de pala mantienen la canoa cerca del flotador hasta el momento en que el pez, exhausto, deja de luchar.
En época propicia viven también de la caza. A veces cobran una gran pieza con alguna vieja escopeta conseguida por quien sabe que extraña transacción pero, en general, prefieren la silenciosa cerbatana. Cuando las bandas de micos cruzan entre el follaje, una pequeña púa untada de curare hiere a alguno de los monos; este, sin lanzar un grito, se extrae la incómoda punta y sigue su camino durante algunos metros, hasta que el veneno surte efecto y el mico se desploma vivo, pero incapaz de emitir un sonido. Durante todo el tiempo en que pasa la bulliciosa pandilla, la cerbatana funciona constantemente, mientras, la vigilante mirada compañera del cazador va marcando en el follaje los puntos donde caen los animales heridos. Cuando el último mico, ajeno a la tragedia, se aleja, sin que una sola de las piezas quede sin recoger, vuelven los cazadores con su contribución alimenticia a la comunidad.
Festejando el arribo de los visitantes blancos, nos obsequiaron con uno de los monos cobrados en la forma relatada. En un improvisado asador preparamos el animal a la usanza de nuestras pampas argentinas y probamos su carne, dura y amarga pero con agradable sabor agreste, dejando entusiasmados a los indígenas con la forma de aderezar el manjar.
Para corresponder al regalo, entregamos dos botellas de un refresco que llevábamos con nosotros. Los indios bebieron animadamente el contenido y guardaron las tapitas con religiosa unción, en la bolsa de fibra trenzada que llevan pendiente de su cuello y donde se encuentran sus más preciados tesoros: algún amuleto, los cartuchos, un collar de pepas, un sol peruano etc.
Al volver, alga hostilizados por la noche que caía, uno de ellos nos guió por atajos que nos permitieron llegar antes al seguro refugio que significaban las telas metálicas de la colonia. Nos despedimos con un apretón de manos a la usanza europea, dándome el guía de regalo una de las fibras que formaban su pollera, única vestimenta de los yaguas.
Se ha exagerado mucho sobre los peligros y tragedias del monte, pero hay un punto en que tenemos una experiencia que certifica la verdad. Se dice siempre que es peligroso separarse del sendero trazado cuando uno marcha en la selva, y es cierto. Un día hicimos la prueba, relativamente cerca de la base de operaciones que habíamos tornado y de pronto nos miramos desconcertados, ya que el sendero que queríamos retomar parecía haberse diluido. Dimos cuidadosas vueltas en tomo, buscándolo, pero fue en vano.
Mientras uno se quedaba fijo en un punto, otro camina en línea recta y volvía guiado por los gritos. Hicimos así una estrella completa, sin resultado. Afortunadamente, nos habían puesto sobre aviso previniendo la situación en que nos encontrábamos y buscamos un árbol especial, cuyas raíces forman tabiques de unos centímetros de grueso que sobresalen de la tierra hasta dos metros a veces y que parecen hacer de sostén adicional de la planta.
Con un palo de regular tamaño, comenzamos a darles con todas nuestras fuerzas a los tabiques vegetales: se produjo entonces un ruido sordo, no muy fuerte, pero que se oye a gran distancia, mucho más efectivo que un disparo de arma de fuego al que el follaje ahoga. Al rato, un indio de sonrisa burlona apareció con su escopeta y con una seña nos condujo al camino, mostrándonos la ruta con un gesto: sin saber cómo, nos hablamos separado unos quinientos metros del sendero.
En general, se tiene la idea de que la selva es un lujurioso paraíso de alimentación; no es así. Un habitante conocedor nunca morirá de hambre en ella, pero si algún incauto se pierde en el bosque los problemas alimenticios son serios.
Ninguna de las especies de frutas tropicales conocidas por nosotros crece espontáneamente en él como alimentación vegetal silvestre hay que recurrir a ciertas raíces y frutos de palmera que sólo una persona experimentada puede diferenciar de similares venenosos; es sumamente difícil cazar a quien no este acostumbrado a ver en una ramita partida el rastro de algún chancho del monte o un venado, a quien no conozca los abrevaderos y sepa deslizarse por la maraña sin hacer el menor ruido; y pescar, en un lugar donde la densidad de animales acuáticos es tan grande, constituye, no obstante, un arte bastante complejo ya que existe una remota posibilidad de que los peces muerdan el anzuelo y el sistema de arponearlos no es sencillo ni mucho menos. Pero la tierra trabajada, ¡qué piñas enormes, que papayas, que plátanos! Una pequeña labor se ve recompensada con éxitos rotundos. Y sin embargo, parece que el espíritu de la selva tomara a los moradores de esta y los confundiera con ella.
Nadie trabaja si no es para comer. Como el mono, que busca entre las ramas el diario sustento sin pensar en el mañana o el tigrillo que sólo mata para satisfacer sus necesidades alimenticias, el colono cultiva lo preciso para no morirse de hambre.
Los días pasaron con mucha rapidez en medio de trabajos científicos, excursiones y caberlas por los alrededores.
Llegó la hora de la despedida y, la noche de la víspera, dos canoas repletas de enfermos del mal de Hansen se acercaron al embarcadero de la zona sana de la colonia para testimoniamos su afecto. Era un espectáculo impresionante el que formaban sus facies leoninas, alumbradas por la luz de las antorchas, en la noche amazónica. Un cantor ciego entonó huaynitos y marineras, mientras la heterogénea orquesta hacia lo imposible por seguirlo. Uno de los enfermos pronuncio el discurso de despedida y agradecimiento; de sus sencillas palabras emanaba una emoción profunda que se unía a la imponencia de la noche. Para esas almas simples, el solo hecho de acercarse a ellas, aunque no sea sino con un afán de curiosidad merece el mayor de los agradecimientos. Con la penosa mueca con que quieren expresar el cariño que no pueden manifestar en forma de apretón de manos, aunque sea, ya que las leyes sanitarias se oponen terminantemente, al contacto de una piel sana con otra enferma, se acabo la serenata y la despedida. La música y el adiós han creado un compromiso con ellos.
La pequeña balsa en que seguiríamos nuestro camino acuático estaba atestada de regalos comestibles del personal de la colonia y de los enfermos que rivalizaban en darnos la pifia más grande, la papaya más dulce, o el pollo más gordo. Un pequeño empujoncito hacia el centro del río y ya estábamos solo conversando con él.
"Sobre las ancas del río
viene el canto de la selva,
viene el dolor que mitigan
sobre las balsas que llegan.
Y los balseros curtidos
sobre las rutas sangrientas
del caracol de los ríos
vienen ahogando sus penas."
Llevamos dos días de navegación río abajo y esperábamos el momento en que pareciera Leticia, la ciudad colombiana a donde queríamos llegar, pero había un serio inconveniente ya que nos era imposible dirigir el armatoste. Mientras estábamos en medio del río, muy bien, pero si por cualquier causa pretendíamos acercamos a la orilla, sosteníamos con la comente un furioso duelo del que esta salía triunfante siempre, manteniéndonos en el medio hasta que, por su capricho, nos permitía arrimar a una de las márgenes, la que ella quisiera.
Fue así que en la noche del tercer día, se dejaron ver las luces del pueblo; y así fue que la balsa siguió imperturbable su camino pese a nuestros desaforados intentos. Cuando parecía que el triunfo coronaba nuestros afanes, los troncos hacían pirueta y quedaban orientados nuevamente hacia el centro de la corriente. Luchamos hasta que las luces se fueron apagando río arriba y ya nos íbamos a meter en el refugio del mosquitero, abandonando las guardias periódicas que hacíamos, cuando el último pollo, el apetecido manjar, se asustó y cayó al agua. La corriente lo arrastraba un poco más ligero que a nosotros; me desvestí. Estaba listo para tirarme, sólo tenía que dar dos brazadas, aguantar, la balsa me alcanzaba sola. No sé bien lo que pasó; la noche, el río tan enigmático, el recuerdo, subconsciente o no, de un caimán, en fin, el pollo siguió su camino mientras yo, rabioso conmigo mismo, me prometía tirarme y nuevamente retrocedía, hasta abandonar la empresa.
Sinceramente, la noche del río me sobrecogió; fui cobarde frente a la naturaleza. Y luego, ambos, los compañeros, fuimos enormemente hipócritas: nos condolimos de la horrible suerte del pobre pollo.
Despertamos varados en la orilla, en tierra brasileña, a muchas horas de la canoa de Leticia adonde fuimos trasladados gracias a la amabilidad proverbial de los pobladores del gigantesco río.
Cuando volábamos en el "Catalina" de las fuerzas armadas de Colombia, mirábamos abajo la selva inmensa. Un gran coliflor verde, interrumpido apenas por el hilo pardo de un río estrecho, desde la altura, se extendió por miles de kilómetros y horas de vuelo. Y por eso era sólo una ínfima parte del gigantesco continente amazónico con el que habíamos sostenido una intima amistad durante varios meses y a cuya franqueza nos inclinábamos reverente.

Abajo, emergiendo del follaje y flotando sobre los ríos, el espíritu de Canaima, el dios de la selva, levantaba su mano en seña de despedida.
Ernesto Guevara Serna

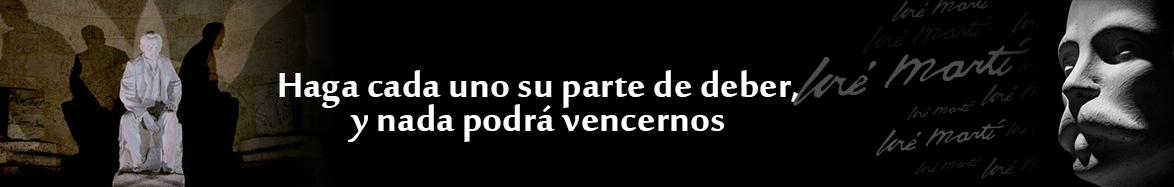



26 de Noviembre de 2021 a las 21:28
Que buen escritor como poeta...bello relato
Deje un comentario