En la foto de izquierda a derecha, Manolo Fernández Retamar, Adelaida de Juan, María Elena Molinet, Lilia Esteban de Carpentier, María Lastayo y Roberto Fernández Retamar.
Así como Fefé (Josefina de Diego García-Marruz) y sus hermanos llamaban tíos a Agustín Pí, a Roberto, y, por supuesto, a Cintio Vitier, en casa nombrábamos tía a María de los Ángeles Lastayo y Margolles. Si tuviera que caracterizar con dos adjetivos a esta mujer que tenía mucho en común con mis padres, escogería los siguientes: laboriosa y divertida. Su consagración al trabajo, rasgo perteneciente a esa generación varios años mayor que la mía, la compulsó de tal manera, que visitaba nuestra casa los domingos en la noche, nunca entre semana, salvo que fuera llamada por alguna contingencia. El resto del tiempo lo pasaba en su puesto laboral, que fueron dos durante el largo período que recuerdo, desde mi niñez hasta su muerte, en el año 1998.
La Biblioteca Nacional José Martí la tuvo en su nómina de trabajadores por muchísimos años, y allí, gracias a ella, conocí el fascinante mundo de colecciones de libros fuera de mi hogar, y a muchos colegas suyos, como las hermanas Giralde (Hilda, Elena y Rosita), Maruja Iglesias y Tomasito Fernández Robaina, entre otros. La visité en su puesto de la Biblioteca cada sábado durante mis seis años de becada: era la primera persona a quien iba a ver en cuanto salía de la escuela. Los ómnibus nos dejaban en la explanada del Teatro Nacional para que el fin de semana estuviéramos con la familia, de modo que antes de venir a mi casa, invariablemente yo cruzaba la calle e iba a ver a Tía María en su puesto de la Biblioteca. Se convirtió en un ritual inviolable, que ambas disfrutábamos mucho. Ella me esperaba con dulces, y yo le contaba cómo había sido mi semana en la escuela. Al mediodía de cada sábado, luego de mi encuentro semanal con ella, mis padres me recogían en la Biblioteca.
Apenas conservo fotos con Tía María. Era tan grande nuestra familiaridad, que no nos ocupamos en perpetuar su imagen en instantáneas. Si acaso, alguna foto en la playa cuando íbamos todos juntos, y en la sala de nuestra casa, donde naturalmente ella ocupaba un sitio de honor. Como ya dije, mi vida estuvo ligada a su presencia desde que nací hasta su muerte, lo cual abarca un período de treinta y siete años. Por su generosidad conocí (en su casa, adonde la visité fuera del horario laboral, y nunca un domingo en la noche, sus espacios sagrados), a Armando Suárez del Villar, y a Ángela Grau, dos de sus íntimos amigos, y leí por primera vez a Reinaldo Arenas. “Léete El mundo alucinante, niña, que junto a Celestino antes del alba es algo extraordinario”, me dijo. Hay dos momentos de particular intensidad entre nosotras, separados por más de un cuarto de siglo, que me gustaría evocar, y que me remiten primero a mis ocho años, y luego a mis treinta y cinco. A fines de los sesentas, mis padres tuvieron que cumplir determinados compromisos en Europa durante tres meses, por lo cual decidieron enviar a mi hermana a casa de nuestra abuela materna. “¿Y yo qué haré?” quise saber cuando me comunicaron la noticia. “Tú te quedas aquí en casa, con Tía María”, respondieron, lo cual me llenó de paz, aunque no pude imaginar cuánto me divertiría. Toda la autoridad y el solemne compromiso con mis estudios primarios -hasta entonces asumidos como incuestionables-, se vinieron abajo en cuestión de días. En cuanto María y yo despedimos a mis padres en el portal, ella me pidió que la acompañara a la cocina. Una vez frente al fogón, me preguntó “¿Tú tienes idea de cómo se enciende esto?” dando inicio a uno de los más hilarantes pasajes de mi vida. Efectivamente, ella, consentida por su madre, Ernestina, conocida por Nena, no tenía la menor idea de cómo llevar un hogar. Ni mis ocho años tampoco. Ese día, luego de intentar encender una hornilla de lejos, lanzando fósforos llameantes desde la distancia mientras el gas salía a borbotones, Tía María decidió que comeríamos en cafeterías, que mi desayuno sería leche fría, y que ella buscaría café en su casa luego de dejarme en la escuela por la mañana. En ese tiempo, manejaba un carro enorme, de esos norteamericanos que quedan como reliquias andantes por nuestras calles, y en esa especie de limosina me trasladaba hacia y desde mis clases de primaria. Recuerdo mi asombro el primer día cuando, al verla fumando con absoluta calma, le dije que era hora de irme a la escuela. “¿De verdad, de verdad tú quieres ir al colegio?” me preguntó. Nunca escuché nada parecido, por lo cual respondí que era un deber. Ella me miró con lástima, y agregó “Bueno…pero si no tienes deseos, no pasa nada. Te vas conmigo a la Biblioteca. ¿Y a qué hora debo sacarte de ese sitio tan aburrido?”
Fue la primera vez que me cuestioné el orden del mundo, hasta ese momento fuera de toda duda. No me atreví a violar lo que mis padres establecieron como normas de conducta, y todos los días hube de repetir el llamado a la puntualidad escolar, a pesar de que todas las mañanas mi tía me hiciera la misma pregunta. Supongo que le resultaba inverosímil que yo desperdiciara mi infancia en una escuela. La cocina pasó a ser un almacén de aparatos cuyo funcionamiento desconocíamos ambas, por lo cual almorzábamos y cenábamos en cafeterías, en tarimas y en restoranes, según los horarios que nos dejaban libres su trabajo y mis clases. Mis uniformes eran lavados por Nena, y tuve la dicha de no peinarme durante el tiempo que duró el viaje de mis padres. Mi tía alborotaba los crespos de mi cabeza al levantarnos, y acto seguido exclamaba “Ya estás perfecta, vámonos.” En las tardes, mientras ella fumaba y leía, yo me dedicaba a mis tareas escolares lo más rápido que podía. Luego, en la noche, cuando volvíamos de comer cualquier chuchería por la calle, nos sentábamos a mecernos en los sillones del portal, momento mágico para escuchar sus historias. Recuerdo la vez que le pregunté quién era su papá y dónde estaba. Me miró seriamente un rato antes de echarse a reír y contarme “No tengo la más puta idea de adonde habrá ido a parar ese hombre. Un día nos dijo a Nena y a mí que saldría un momento a comprar cigarros y nunca más lo vimos.”
Los domingos íbamos a la playa, en su automóvil inmenso. Tuve que explicarle el asunto de las cremas antisolares para evitar quemaduras, de las toallas grandes para que la arena no nos molestara, y la necesidad de llevar un peine, para al menos desenredarnos los pelos al salir del agua. “No entiendo esa manía por cuidarse tanto”, decía. Un día el carro se detuvo en medio de la carretera. Tía María salió a la nada, a pedir ayuda con los brazos, porque según supe después, ella no tenía la más remota noción de mecánica. Ni mucho de manejar tampoco. Su carro era automático, así que no había aprendido nunca para qué servían la palanca de velocidad, ni el pedal de embrague. “Me basta con saber de memoria el teléfono de un técnico”, argumentó. Un samaritano nos ayudó, y pudimos regresar a casa. Esa noche me contó que Nena había sobornado a un policía a inicios de los años cincuenta, para que le vendiera la licencia de conducir, ya que ella había suspendido el examen de automovilismo siete veces consecutivas.
Al cabo de tres meses de vida más o menos al garete, mis padres regresaron, y volví a cumplir horarios y a comer alimentos hechos en casa. La vida continuó al lado de Tía María, viéndonos los sábados, como ya dije, y brevemente los domingos, porque ella llegaba a casa en la noche, justo cuando yo me iba de nuevo a la beca. Al graduarme de preuniversitario, estudié Medicina, y en segundo año de la residencia, partí a cumplir Misión internacionalista en África. Mis padres se ocuparon de hacerme llegar montones de libros y cartas, muchas cartas, que yo respondía con disciplina religiosa. En una de mis misivas, le pedí a mi madre que me mandara alguna nota de Tía María, a quien yo echaba mucho de menos. Pasó más de un mes sin que recibiera algún comentario a mi solicitud, por lo cual decidí insistir en el asunto. “¿Le sucede algo a María?”, pregunté directamente. En la carta siguiente, mi mamá, con su agudeza de siempre, respondió mi reclamo de la siguiente manera: “Hija, no te preocupes, Tía María está bien. Ya le he pedido varios domingos seguidos que por favor, te escriba, pero su respuesta no cambia, así que te la diré tal cual: No le escribo a Laidi porque pienso en ella todos los días. Y si una piensa en alguien todos los días, no hay razón para escribirle y decir que se le extraña.”
Algún tiempo después de mi regreso a Cuba, ya criando dos hijos pequeños cuyo papá había decidido emigrar, y en medio de la crisis de los noventa, mi padre fue enviado nuevamente a Europa, en representación de Cuba. Me vi sola, sin la ayuda de todo tipo que siempre recibía de mis padres, y, como si no hubieran transcurrido más de veinte años desde que Tía María viniera a cuidarme a casa, ella acudió en mi ayuda. Por supuesto, ya no éramos las mismas: Yo me había convertido en madre y padre a la vez, peinaba canas, sabía cocinar, lavar y planchar. Ella, por su parte, tenía más de sesenta y cinco años; había vendido su automóvil gigante; ya no trabajaba en la Biblioteca, sino en el Teatro Nacional, al frente del Departamento de archivo y documentación, gracias a la complicidad entre Marcia Leiseca y Ángela Grau, a la sazón Viceministra de Cultura y Directora del Teatro respectivamente. Lo único que no había variado era el desconocimiento rotundo de María en asuntos hogareños. En cuanto supo que yo afrontaría la magna tarea de cargar con la casa, con mi trabajo de médica, con Robin y con Rubén muy pequeños, sorteando los duros avatares del Período Especial, se presentó en nuestro hogar. “Cuenta conmigo, niña, que tu madre me advirtió que estás íngrima. No puedo quedarme por las noches, pero antes de irme al Teatro pasaré por aquí, y luego vendré los fines de semana, por las tardes” Así fue. Mis hijos se acostumbraron a verla en cuanto despuntaba el alba, y ella los llevaba caminando a los centros escolares de cada uno, para que me alcanzara el tiempo de llegar a mi consultorio. No faltó la pregunta de “¿Estas criaturas de verdad querrán ir a la escuela?”, que me encargué de que mis hijos no escucharan. Luego, los fines de semana, Tía María me ayudaba a lidiar con los niños, y seguía mis instrucciones según lo que fuera necesario hacer en la casa. Una de esas tardes, llegó en el momento en que yo sacaba ropa de la lavadora. Sábanas y toallas blancas, uniformes de los niños, ropa interior, pijamas, pulóveres, ropas de deporte, mochilas: todo lo que se acumulaba durante la semana yo debía lavar entre el sábado y el domingo. Tía María fue colocando la ropa en distintas cestas, para luego acompañarme al patio común del edificio, donde están varias tendederas. Una vez allí, fuimos tendiendo una a una las piezas, aprovechando el sol de esa tarde de sábado. Cuando ya los cordeles estaban repletos, y no quedaba ropa por acomodar, tocó el turno de baldear el piso de la cocina. Entre ella y yo sacamos toda la suciedad, utilizando primero una escoba, y más tarde un haragán, con el que sacamos toda el agua, que fue a parar al patio, justo debajo de las tendederas. Terminamos agotadas. Como si hubiéramos creado una obra de arte, nos dedicamos a contemplar el resultado de nuestro esfuerzo mientras fumábamos y bebíamos sorbos de café, sentadas en unas sillas rústicas del patio. Lo que sucedió a continuación jamás se ha repetido, ni había pasado antes: súbitamente todos los cordeles vinieron abajo a la misma vez, de forma que todo el lavatín cayó encima del agua grasienta y oscura. Por breves segundos, Tía María y yo quedamos perplejas. “¿Qué se hace en estos casos?”, le pregunté cuando recuperé el habla. “Ni idea. Pero yo que tú buscaba ahora mismo dos tragos de ron”, me respondió, y nos echamos a reír con tanto escándalo, que mis hijos se asomaron al patio creyendo que algo malo había ocurrido. Cumplí su orden, nos dimos a la tarea de vaciar entre las dos media botella de ron que encontré en la despensa, dejando para el domingo la repetición del lavado de toda la ropa, que había quedado en estado deplorable.
Más adelante, fui varias veces a visitarla en el Centro de documentación que ya mencioné, y continuamos recibiéndola en casa domingo tras domingo. Era una fiesta verla aparecer con ese desdén único y muy suyo en cuanto a modas, atuendos particularmente femeninos, maquillajes y peinados. María siempre estuvo más allá de dichos convencionalismos. Además de sus intensas y permanentes lecturas, dedicaba mucho tiempo a su labor de documentar cuanto espectáculo teatral ocurriera en Cuba y fuera de ella, y otra manifestación cultural que le fascinaba era el cine. En diciembre, solicitaba vacaciones para asistir al Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Varias veces la vi corriendo de una sala cinematográfica a otra, cuando apenas nos saludábamos, porque ella siempre iba apurada, pendiente de la función que iba a comenzar en el cine de la otra esquina. En aras de no perderse ni una película, cargaba con un gran termo de café, para que dicha bebida le permitiera resistir tandas corridas desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sus inquietudes culturales parecían no tener fin, lo cual le permitía sostener conversaciones de toda índole con cuanto artista se tropezara en su camino. Muchos dramaturgos, actores, y directores de escena, aun recuerdan su avidez intelectual, su simpatía, su sapiencia, y con toda justeza el Centro de Documentación del Teatro Nacional lleva su nombre, desde que se cumplió el primer aniversario de su muerte. Ese día, acompañé a mi madre al acto donde se anunció ese justo reconocimiento. Inmediatamente salimos en procesión hasta el cementerio, para rendirle homenaje. Nunca vi a mi madre llorar tan sin consuelo como entonces. Recuerdo que tuve que sujetarla para evitar que se desplomara en el camposanto de La Habana. Lloró igual a como lo habíamos hecho mi papá y yo en el Hospital donde nuestra querida Tía dejó de existir, un año antes, a partir de lo cual las reuniones nocturnas de los domingos en casa perdieron su esplendor, que ya venía menguando desde que Alejo y Lilia se ausentaban. Toda nuestra vida, en general, quedó marcada para siempre. En honor a la verdad, agradezco a mis padres la peculiar Tía que me asignaron. Ella y Tío Manolo, de quien hablaré en otro momento, fueron endiabladamente inmejorables, sin duda alguna.
2020.

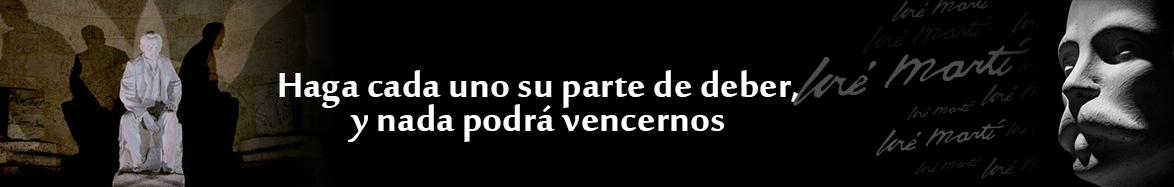



Deje un comentario